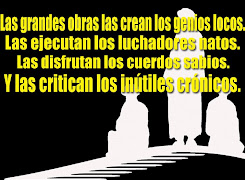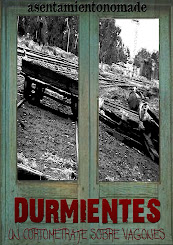Este cuento es una colaboración de nuestro compañero Guido Kalle, Estudiante de letras de la Universidad Nacional de La Plata, que ya ha estado junto a nosotros en varias realizaciones y ha sido uno de los guionistas de "Carrera DEmente".
Lo esperaba; caminado entre los pocos muebles del departamento o acostado mirando la ventana ciega. La noche, llena de sombras, de largos silencios en los que mecerse y diluirse no llegaba a su fin. Era la hora de Judas, de la traición final. No fue necesario el sonido de la puerta, desde antes, mientras me dejaba ir en un absurdo viaje hacia a los primeros olores de la mañana, lo reconocí mas de una vez camino hacia el espejo o entre lomos de libros y hojas desparramadas.
Me es difícil precisar el tiempo, o más bien imponerlo a él en esa noche, recuerdo que durante un buen rato nos estuvimos esquivando amistosamente: él sentado con un cigarrillo siempre encendido entre los labios, con la mirada fija en cualquier cosa que era ella, siempre ella. Y yo, que iba y venia debajo de la luz amarilla que le daba un semblante moribundo a su rostro, acompañaba, atento, los movimientos de sus manos jóvenes y arrugadas, rascando una y otra vez la cabeza con poco pelo, o acomodándose la barba desprolija. Espere que hablara, aunque lo que dijera lo sabía desde antes, que pronunciara las palabras: vos sabes mejor que yo, y que callara, que vuelva a ahogar los ojos en la nada.
Al oír la voz ronca frenar precipitada, comencé un juego de cartas marcadas. Espere unos segundos, los deje tensionarse en el silencio, y luego comencé a hablar: lo vamos a hacer dije, las redes cínicas e hipócritas estaban tendidas.
La maquina ciega se largo a andar produciendo una y otra vez lo mismo. De alguna manera yo había sido su espejo y el de ella, tantas veces habían vuelto sus ojos para encontrarse en mí. Porque después de los primeros guiños cómplices, de los castillos de arena en la playa hubo un largo silencio que hoy era nítido y dulce volviendo a la memoria. Sé que lo sabía, porque lo escupía como la bilis de la resaca. Pero esa noche no pudo decidirse.
Debieron pasar días, muchos, hasta el próximo encuentro. Pero en cada momento estuve junto a él. Yo le di sus manos de viejo, su agudeza de palabra, su figura preocupada, casi trágica. No podían negarme el final. En cada uno de los días ausentes estuve ahí. Llego a comprender que el acto lo justificaría mas allá de la posesión, el rencor o lo que fuese. Y sin embargo eran ellos un ideal exquisito, un par de amantes andando por la ciudad sin ojos, inalcanzables, y yo, fiel testigo de sus noches secretas, rozaba desde lejos algo que creí tan mío como de ellos.
A la plaza llego después de la hora que habíamos convenido. Yo creí que estaría ahí desde antes, apenas yo llegara. Llego en una bicicleta derrumbada, fatigado y esquivo. Estabamos sentados debajo de las copas de dos arboles que se confundían en el cielo, altos e infinitos. Era el lugar donde me gustaba escribir durante las tardes, o pensar, como otras veces los había pensado a ellos. No lloro, nos ahorramos el lugar común. Estaba decidido, íbamos a hacerlo. Había comprendido el final, que era la única manera de ser ellos, ahora sí, eternamente.
Me negó la mirada, pero me dirigió la voz como nunca antes lo había hecho, me dijo que sí, que debíamos hacerlo, que comprendía que lo que yo buscaba era la figura ideal. Pero, admito que no lo vi venir, yo tenia que empuñar sus manos sí yo se las había dado. Y sin mas se fue, lento y taciturno sobre su bicicleta.
No tuve mas remedio entonces que escribir su final, tomar una hoja en blanco y empuñar sus manos para que la mate, deliberadamente, justificarlos en esa hoja. Yo que los había inventado y no eran míos, que jamas los alcanzaría.
GUIDO KALLE





.jpg)